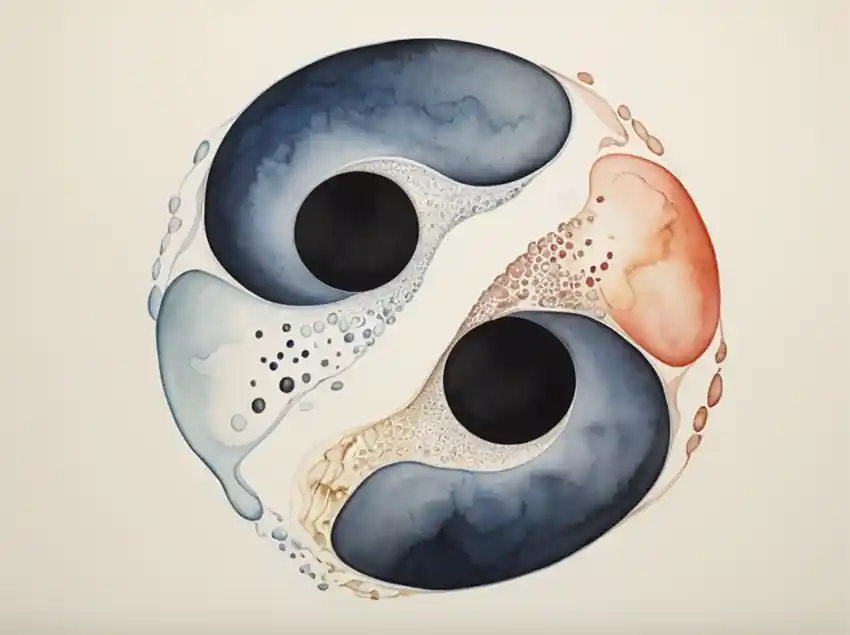(MARTÍN MÉNDEZ. NEXOS)
“No hay razón para temer que la existencia de un agente proteico haga que toda la estructura teórica de la biología molecular se derrumbe”.
—John Stanley Griffith
Un dogma a la vez
Podemos decir que existe un consenso en cuanto a que las proteínas son buenas para nuestra salud. Probablemente ningún nutriólogo se opondría a que incluyéramos en nuestra dieta alimentos ricos en proteína.
Las proteínas son compuestos químicos orgánicos formados por la concatenación de aminoácidos, y llevan a cabo diferentes funciones en los seres vivos, muchas de ellas de suma importancia para mantenerlos en buen funcionamiento. No es casualidad que su raíz etimológica signifique “de importancia primordial”. Por ejemplo, consideremos a la queratina, una proteína que dota de estructura y que está presente en los humanos en el cabello y las uñas, mientras que en algunos animales se halla en las pezuñas o cuernos; otras proteínas son menos “visibles”, por así decirlo, pero de suma importancia, como la insulina, la hormona que regula la glucosa en la sangre, o la oxitocina, considerada como “la hormona de la confianza” o el apego emocional.
Ahora bien, para que una proteína desempeñe adecuadamente su función en un organismo, debe poseer la estructura tridimensional correcta; es decir, la forma determina su función. Pero de las diversas configuraciones que son posibles a partir de los átomos que forman a la proteína, ¿por qué sólo una es la correcta? ¿Y por qué esa configuración en lugar de otras? Estas preguntas las resolvió en 1961 el bioquímico Christian B. Anfinsen (1916-1995), quien llevó a cabo experimentos con la ribonucleasa, una enzima relativamente simple molecularmente hablando y cuya actividad es fácil de medir; es conocida por ser capaz de fragmentar el ácido ribonucleico (ARN).
Lo que hizo Anfinsen fue modificar las condiciones del medio ambiente donde la proteína exhibe su estructura tridimensional de manera natural, de tal forma que ésta se “aplanara”, colapsando su configuración tridimensional y regresándola a su forma de cadena lineal compuesta de aminoácidos. Dicho de otra forma, si consideramos a la proteína como una figura de origami desplegada, lo que Anfinsen hizo con su experimento fue regresar la figura a su plano en dos dimensiones, es decir, a las líneas que vemos trazadas en una hoja que nos sirven de ayuda para construir la figura en tridimensional. Llamó a este proceso desnaturalización.
Cuando Anfinsen restauró las condiciones ambientales naturales de la proteína, ésta regresó a su forma nativa, sin aparente disminución en su actividad original. Este experimento le llevó a concluir que las instrucciones necesarias para que una proteína se pliegue adecuadamente están contenidas en la secuencia de aminoácidos que la componen. Pero, ¿por qué de las 105 posibilidades de plegamiento de la ribonucleasa, la naturaleza prefería una y sólo una de ellas? Anfinsen también mostró que se trataba de un asunto energético: la configuración tridimensional final era aquella que requería menos energía. A sus resultados se le conocen como “El dogma de Anfinsen”, y “por su trabajo sobre la ribonucleasa, especialmente en lo que respecta a la conexión entre la secuencia de aminoácidos y la conformación biológicamente activa”, recibió el Premio Nobel de Química en 1972.
En 1970, Francis Crick, codescubridor de la estructura del ADN —con su Nobel de Medicina bajo el brazo— publicó un artículo muy influyente titulado “Dogma central de la biología molecular”. En él, argumentaba sobre los posibles caminos en los que se podía transmitir la información genética, señalando como inviable la transmisión de información de proteína a proteína, ya no digamos también su replicación.
Quizás la selección de la palabra dogma en ambos casos fue desafortunada, provocando que no se exploraran vías de investigación debido a la estatura intelectual de quienes las habían formulado, pero la naturaleza es caprichosa y discurre por caminos que algunos considerarían imposibles en el mundo de las proteínas…
Cuando lo imposible se hace posible
En la década de los años sesenta, Bill Hadlow, patólogo veterinario, visitó la colección Wellcome de Medicina de Londres, donde observó unas fotografías de los cerebros dañados de ovejas aquejadas de prurigo lumbar, una enfermedad del sistema nervioso. Hadlow notó que las lesiones mostradas guardaban una similitud extraordinaria con otro grupo de fotografías producto de una investigación realizada en un lugar bastante remoto: Papúa Nueva Guinea.
Hadlow le envió una carta al médico estadunidense Carleton Gajdusek; le relató el enorme parecido entre las lesiones ocasionadas por el kuru (“tembladera” en el lenguaje nativo de la tribu Fore) y la observada en las ovejas. Alrededor de 1957, Gajdusek y Vincent Zigas, médico de Papúa Nueva Guinea, habían estudiado en dicho país una enfermedad que afectaba mayoritariamente a los hombres de la tribu. Los síntomas: debilitamiento de las extremidades, temblor de cuerpo, así como problemas para articular palabras y, en algunas ocasiones, risas incontroladas e inesperadas. Cabe mencionar que el canibalismo era una práctica común en la tribu, donde ciertas partes del cerebro se destinaban casi exclusivamente a los hombres.
Si el kuru era una enfermedad del mismo tipo que la tembladera de las ovejas, entonces se podía transmitir de los animales a las personas. Gajdusek decidió probar esta hipótesis. Con ayuda de su colega Joe Gibbs, investigador neurólogo, infectaron deliberadamente con tejido cerebral proveniente de fallecidos por kuru a un grupo de chimpancés y monos. El resultado: después de dos años, los primeros dos chimpancés fallecieron con las mismas características que aquellos fallecidos por kuru en las islas de Papúa Nueva Guinea. De esta manera se probó que el kuru no era una enfermedad hereditaria, sino que la causaba algo más. Gajdusek postuló la existencia de un virus lento, por los largos periodos de incubación mostrados. “Por sus descubrimientos sobre nuevos mecanismos para el origen y diseminación de enfermedades infecciosas”, en 1976, Gajdusek compartió el premio Nobel de Fisiología y Medicina.
En 1967, Tikvah Alper, radiobióloga, logró someter al agente infeccioso de la tembladera en ovejas a la radiación por luz ultravioleta (UV) y descubrió que éste seguía teniendo actividad. Con ello descartó que el agente infeccioso se tratase de un virus, ya que el ADN se inactiva ante la radiación (los virus están compuestos de ADN). Por lo tanto, el agente infeccioso debía ser menos complejo que un virus, pero sin ADN.
Si el agente infeccioso no tenía ADN, ¿cómo hacía para replicarse y propagarse por el tejido cerebral una vez infectado el organismo? En esta ocasión, un matemático, J. S. Griffith, pensó fuera de la caja de los dogmas y propuso una posibilidad considerada por los biólogos como descabellada: que el agente infeccioso se trataba de una proteína y que ésta se replicaba induciendo su conformación tridimensional en otras proteínas. Recordemos, una proteína, en términos llanos, no es más que una cadena de compuestos químicos (aminoácidos), no posee ADN con instrucciones para replicarse, entonces ¿cómo pensar siquiera en esa posibilidad? ¿Cómo demostrarlo?
En una segunda entrega, describiremos los estudios y trabajos que prosiguieron esta incógnita, y que han permitido comprender no sólo la fisiología humana, sino también el fascinante mundo de las proteínas. Además, cómo la inteligencia artificial está acelerando la descripción de la estructura de las moléculas constructoras de la vida.
Martín Méndez
Doctor en Ciencias Aplicadas por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A. C. (IPICYT), entusiasta de la divulgación científica y la innovación, más presente en el futuro que en el ahora.
Referencias
Asimov, I. Nueva Guía de La Ciencia, Plaza & Janés, 1993
Méndez, M. “¿La confianza cabe en una molécula?”, nexos, 20 de noviembre de 2022
Crick, F., “Central Dogma of Molecular Biology”, Nature, 227, 1970, pp, 561–563
Griffith, J. S., “Nature of the Scrapie Agent: Self-replication and Scrapie”, Nature, 215, 1967, pp. 1043–1044